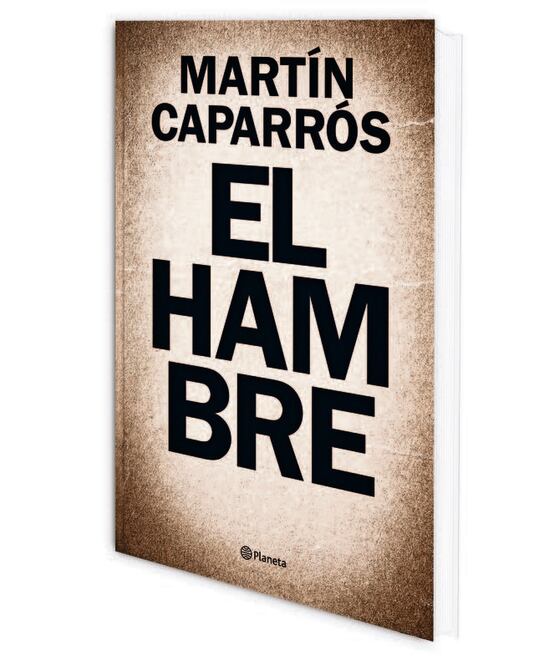[Publicidad]
“Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: sentimos hambre dos, tres veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre —y, al mismo tiempo, para la mayoría de nosotros, nada más lejos que el hambre verdadero.
Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: sentimos hambre dos, tres veces al día. Pero entre ese hambre repetido, cotidiano, repetida y cotidianamente saciado que vivimos y el hambre desesperante de quienes no pueden con él, hay un mundo. El hambre ha sido, desde siempre, la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad.
Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía, ninguna plaga es tan letal y, al mismo tiempo, tan evitable como el hambre.
Yo no sabía.
El hambre es, en mis imágenes más viejas, un chico con la panza hinchada y las piernas flaquitas en un lugar desconocido que entonces se llamaba Biafra; entonces, a fines de los sesentas, escuché por primera vez la versión más brutal de la palabra hambre: hambruna.
Biafra fue un país efímero: declaró su independencia de Nigeria el día que yo cumplí diez años; antes de mis trece ya había desaparecido. En esa guerra un millón de personas se murieron de hambre. El hambre, en las pantallas de aquellos televisores blanco y negro, eran chicos, moscas zumbando alrededor, su rictus de agonía.
En las décadas siguientes la imagen se me haría más o menos habitual: repetida, insistente. Por eso siempre imaginé que empezaría este libro con el relato crudo, descarnado, tremendo de una hambruna. Llegaría acompañando a un equipo de emergencia a un paraje siniestro, probablemente africano, donde miles de personas estarían muriéndose de hambre. Lo contaría con detalles brutales y entonces, después de poner en escena el peor de los horrores, diría que no hay que engañarse —o dejarse engañar—: que las situaciones como ésta son solo la punta de la punta del iceberg y que la realidad real es muy distinta.
Lo tenía perfectamente pensado, diseñado, pero en los años que pasé trabajando en este libro no hubo hambrunas descontroladas —solo las habituales: la escasez terminal en el Sahel, los refugiados somalíes o sudaneses, las inundaciones en Bengala. Lo cual, por un lado, es una gran noticia. Pero, por otro, tanto menos importante, es un problema: esas hecatombes eran las únicas oportunidades que tenía el hambre de presentarse —imágenes en la pantalla del hogar— a los que no lo sufren. El hambre como catástrofe puntual y despiadada solo aparece cuando una guerra o un desastre natural. Lo que queda, en cambio, es aquello tanto más difícil de mostrar: los millones y millones de personas que no comen lo que deberían —y penan por eso, y se mueren de a poco por eso. El iceberg, lo que este libro trata de contar y de pensar”.
[Publicidad]