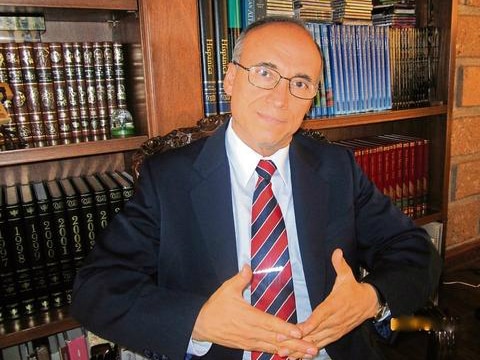La formación que recibí en la UNAM, durante mis estudios de posgrado en ingeniería, me permitió comprender la importancia de la investigación, el desarrollo científico y tecnológico; asimismo, reconocer la relevancia de la imaginación, la prudencia, el sentido de la observación y la humildad intelectual para tratar con las ciencias, así como con las personas. Esta visión fue plasmada por el Dr. Nabor Carrillo, ingeniero civil, geotecnista, ex rector de la UNAM, en el prefacio del primer libro mexicano de Mecánica de Suelos (publicado en 1963), cuyos autores fueron mis maestros Eulalio Juárez Badillo y Alfonso Rico Rodríguez. La obra ha sido de gran trascendencia en la preparación de ingenieros civiles y en los posgrados de múltiples universidades de América Latina; a la fecha sigue siendo aprovechada en casi todas las universidades e institutos tecnológicos que ofrecen carreras de ingeniería civil y otras relacionadas, así como en los posgrados en geotecnia y mecánica de suelos.
Como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UAQ y como conferencista o ponente en eventos académicos y profesionales, he procurado motivar y dejar en el pensamiento de estudiantes y colegas, reflexiones sobre lo que aprendemos, sobre concepciones que en su momento han sido vistas como verdaderas y que al paso del tiempo llegan a ser insostenibles ante los nuevos hallazgos y la mejora en el entendimiento de los fenómenos. Asimismo, puede ocurrir que algunas teorías y conceptos desechados sean retomados a la luz del avance de la investigación y del conocimiento aportado; mi maestro de mecánica de suelos en la DEPFI-UNAM, el Dr. Eulalio Juárez Badillo, nos advertía en sus cátedras, que no confiaba en la Teoría de la Elasticidad para explicar el comportamiento mecánico de todos los materiales, menos para el caso de los suelos. Éstos resultan ser un material natural muy complejo, variable con el tiempo y en el espacio; sin embargo, nos advertía que si alguna vez en el futuro lo escuchábamos expresar algo distinto a lo dicho, resultaría por reconsideración que puede suceder en su propio entendimiento, en la dinámica del saber, porque nada es estático; las teorías existentes se perciben como un marco de referencia, no como logros definitivos.
Antaño se desconocía que nuestro planeta era redondo, aunque los filósofos de la Grecia Antigua, como Aristóteles, sí la reconocían, gracias a su capacidad de observación.
La teoría geocéntrica (modelo de Ptolomeo, siglo II d. C.), visión del universo de muchas civilizaciones antiguas, ubicaba a la Tierra en el centro del universo, y a los astros, incluido el Sol, girando alrededor de la Tierra hasta que en el siglo XVI en que fue sustituida por la teoría heliocéntrica de Copérnico.
Como anécdota de mis tiempos de estudiante de ingeniería civil en la UAQ (1973-1977), recuerdo que un maestro, al tratar sobre la importancia de realizar investigación, expresó que eso no era para nosotros, que la hacían en los Estados Unidos; nunca acepté tal visión, al paso de los años le demostré que sí era posible en la UAQ, como en otras universidades del país, de lo que habrá oportunidad para tratar en este espacio de opinión. (Continuará)
Ex Rector de la UAQ
zepeda@uaq.mx
jalfredozg@yahoo.com.mx